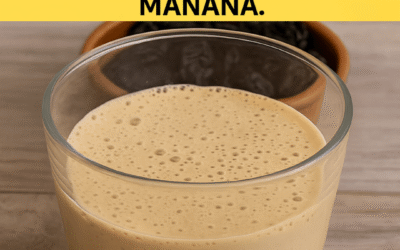La libertad no llegó con una sensación de alivio.
Llegó con olor a escape de gasolina, café quemado y metal frío: el inconfundible aroma de una estación de autobuses justo antes del amanecer. Sabía a un mundo que se había mantenido en movimiento mientras yo permanecía inmóvil. Salí por las puertas de hierro con una bolsa de plástico transparente en la mano que contenía todo lo que tenía: dos camisas de franela, un ejemplar de El Conde de Montecristo con las esquinas dobladas y el lomo roto, y el pesado silencio que se acumula tras tres años de que te digan que tus palabras no importan.
Sin embargo, mientras mis botas pisaban el pavimento agrietado, mis pensamientos no estaban en la prisión.
Ni en el ruido.
Ni en la injusticia.
Estaban en una sola persona.
Mi padre.
Cada noche, dentro, lo reconstruía en mi mente, siempre en el mismo lugar. Sentado en su viejo sillón de cuero junto al ventanal, la luz del porche proyectaba un cálido resplandor sobre las profundas arrugas de su rostro. En mi imaginación, siempre estaba esperando. Siempre vivo. Aferrándome a la versión de mí que existía antes del arresto, antes de los titulares, antes de que el mundo decidiera que Eli Vance era culpable.
Ignoré el restaurante de enfrente a pesar del dolor de estómago. No llamé a nadie. Ni siquiera miré la dirección de reentrada que llevaba doblada en el bolsillo.
Me fui directo a casa.
O lo que yo creía que era mi hogar.
El autobús me dejó a tres cuadras. Corrí el resto, con los pulmones ardiendo y el corazón latiéndome como si pudiera correr más rápido que el tiempo. La calle me resultó familiar al principio —las aceras agrietadas, el viejo arce que se descolgaba en la esquina—, pero cuanto más me acercaba, más extraña me parecía.
La barandilla del porche seguía allí, pero la pintura blanca descascarada había desaparecido, reemplazada por un nuevo acabado azul pizarra. Los parterres silvestres que mi padre adoraba estaban podados y cuidados, llenos de plantas que no reconocía. Y la entrada, antes vacía, ahora albergaba un sedán elegante y una camioneta, extranjeros y caros.
Disminuí la velocidad.
Aún así, subí los escalones.
La puerta principal solía ser de un azul marino opaco, elegida porque "disimulaba mejor la suciedad". Ahora era gris carbón con una aldaba de latón. Donde antes estaba el torcido felpudo marrón de bienvenida, ahora había un impecable felpudo de fibra de coco que decía:
HOGAR DULCE HOGAR
Llamé a la puerta.
Ni con suavidad,
ni con cautela.
Llamé como un hijo que había contado cada uno de los 1095 días. Como alguien que aún creía que pertenecía.
La puerta se abrió y el calor que esperaba nunca llegó.
Linda se quedó allí.
Mi madrastra.
Cabello perfectamente peinado. Blusa de seda impecable. Ojos penetrantes que me inspeccionaban como si fuera una molestia traída por error.
Por un instante, pensé que se estremecería. O se ablandaría. O al menos parecería sorprendida.
Ella no lo hizo.
"Estás fuera", dijo rotundamente.
“¿Dónde está mi papá?” Mi voz sonaba desconocida, áspera, demasiado fuerte.
Sus labios se apretaron.
Entonces ella lo dijo.
“Tu padre murió el año pasado.”
Las palabras flotaban, irreales.
Enterrado.
Hace un año.
Mi mente se negó a aceptarlo. Esperé una aclaración. Una crueldad disfrazada de broma.
Pero ella no parpadeó.
—Vivimos aquí ahora —añadió—. Deberías irte.
El pasillo tras ella estaba irreconocible. Muebles nuevos. Cuadros nuevos. Ni rastro de las botas de mi padre. Ni chaqueta. Ni olor a serrín ni a café.
Fue como si lo hubieran borrado.
Y ella sostuvo el borrador.
—Necesito verlo —dije, con la desesperación arañándome el pecho—. Su habitación...
—No queda nada —respondió ella, cerrando la puerta. Sin un portazo. Solo cerrándola. Lentamente. Definitivo.
El cerrojo hizo clic.
Me quedé allí, aturdido.